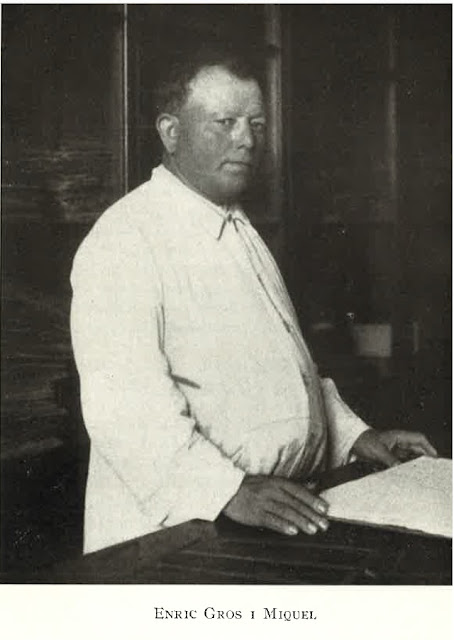A mediados de la segunda década del
siglo pasado se formó uno de los equipos más peculiar y efectivo de la botánica
española. Era un trío formado por un recolector, un determinador y un organizador.
Carlos Pau y Español (1857-1937) era
el encargado de determinar las plantas en la rebotica de su farmacia de Segorbe
(Castellón), aunque también herborizaba cuando podía. En esa época, era el
mejor conocedor de la flora española, había conseguido formar el herbario más
completo de España y tenía la biblioteca botánica más actualizada. Se
consideraba deudor de Frederic Trèmols (1831-1900), botánico vocacional, que
había sido profesor suyo de química en la Facultad de Farmacia de Barcelona,
y de Francisco Loscos (1823-1886), que lo guió y aconsejó en sus primeros
tiempo como botánico desde su farmacia de Castelserás, en el Bajo Aragón. El
ejemplo de este último, que terminó incomprendido y amargado, le mostró que la
dedicación a la botánica debía mantenerse dentro de unos límites, pero esto no
impidió que, aunque enfrentado con los botánicos que ocupaban cargos públicos
en Madrid, estableciera una extensa red de corresponsales por toda España,
ampliando así la que había "heredado" de Aragón por parte de F.
Loscos. Asimismo, mantenía correspondencia con los más activos botánicos
europeos. Entre sus corresponsales era famoso por su formalidad y concisión,
espoleándolos siempre a trabajar más y con más rigor. De hecho, él es en buena
parte el responsable, gracias a su insistencia, de que vieran la luz la Flora
Descriptiva é ilustrada de Galicia
(1905-1909) de Baltasar Merino (1845-1917) y la Flora de Catalunya
(1913-1937) de Joan Cadevall (1846-1921).
Pius Font i Quer (1888-1964) era el
coordinador del grupo, se encargaba de la logística y, cuando podía, ayudaba a
los otros dos. Químico y farmacéutico de formación, en 1911 había ingresado en
el ejército como farmacéutico militar y alternaba su carrera militar con la de
naturalista al servicio del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Se
reconocía discípulo de Joan Cadevall y pronto buscó también el apoyo de Carlos
Pau, con quien mantuvo una relación larga y fructífera, hasta la muerte de
éste.
Enric Gros i Miquel (1864-1949), el
recolector, había nacido en Franciac de la Selva, una aldea de Caldes de
Malavella (Gerona), en una familia pobrísima y hasta los 20 años no aprendió las
primeras letras. Según Font i Quer, en su juventud había "tastat múltiples oficis: captaire, vailet de
pastor, bouer, boscater, carboner de bosc i de ciutat, segador, dallaire,
taper, ...". Más tarde, ya con Cuba independiente, se fue a la Habana –parece
que huyendo de algún lío como sindicalista–, se prestó a dejarse inocular por
mosquitos infectados de fiebre amarilla y casi pereció en el empeño. Allí trabajó como
ayudante de laboratorio, especializándose en el cultivo de larvas de mosquito y
aprendió el uso del microscopio. Al retornar a Barcelona, Odón de Buen
(1863-1945), entonces catedrático de zoología, lo contrató como ayudante de prácticas
en la Universidad, y como tal fue quien enseñó técnica microscópica al curso de
Font i Quer. Después continuó su periplo por los Laboratorios de Biología
Marina que de Buen fundó en Porto Pi y en Málaga. Cuando residía en esta ciudad,
a través de Francisco Beltrán Bigorra (1886-1962), entró en contacto epistolar
con Carlos Pau. Éste le encomendó la exploración de los alrededores de Málaga y
quedó tan satisfecho que, en el trabajo donde publicó sus resultados, incluye
la carta que le había remitido Enric Gros contándole las estrategias y
dificultades que había tenido que afrontar. Y acaba Pau*: "Pocas palabras.
Recomiendo a este "hombre singular" como escribió Loscos en caso
parecido... pero ¿a quién? Fuí tan mal político, que jamás cultivé el trato de
los dispensadores de prevendas y beneficios. Gros deberá salir de Málaga: hagan
el milagro, aunque se aprovechen mis enemigos de enfrente. Denme ese disgusto."
Quién recoge el reto es Font i Quer, que consigue que cuando se estaba
constituyendo el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona se contratara a Gros
como recolector. Así, a finales de 1916, Gros, con 53 años, volvió a Barcelona
y ya no cambió más de oficio hasta que, jubilado, se retiró a Calvià en
Mallorca. Mientras tanto, recorrió solo o en compañía de Font i Quer, una buena
parte de la Península Ibérica, Baleares y norte de Marruecos y los miles de
plantas que reunió forman actualmente la base de las colecciones del Instituto
Botánico de Barcelona.
La
fuente del viaje de hoy es la extensa carta que Gros envió a Pau, explicándole
el desarrollo de la campaña de recolección por Andalucía en 1919, y que Pau –siempre
falto de tiempo– insistió en publicar, también, como prólogo de su trabajo,
argumentando: "con el fin de que se pueda apreciar con exactitud lo mismo
su entusiasmo científico, que su estado psicológico, durante su molesta
campaña.". El viaje se inició con la salida de Barcelona el 20 de abril,
con considerable retraso sobre las previsiones por culpa de una huelga general,
y lo dio por terminado al regresar a Ronda el 12 de julio. Lo acompañó, a
partir de Málaga, Eugenio Estremera, que había sido su práctico años antes en
esa ciudad, y sólo al final del viaje, en julio, cuando visita Ronda y la
Sierra de las Nieves lo hará sin su compañía. El objetivo del viaje es la
recolección de cualquier planta que esté en condiciones, pero especialmente las
del género Sideritis, debido a que
Font i Quer está preparando una monografía y ya le ha proporcionado una lista
con las localidades conocidas en las que hay que herborizarlas.
 |
| Itinerario seguido a pie por Enric Gros y Eugenio Estremera |
Gros
hace una descripción sencilla pero informativa del itinerario, trabajos e
incidencias remarcables. Casi día a día cuenta el trayecto, el medio de
locomoción y deja entrever la logística, realmente compleja, con las prensas y
el papel de secar. Todo vale para los envíos en avanzada de prensas, vacías o
llenas, hacia los lugares previstos de paso: tren, diligencias, arrieros.
Explica también el secado de las plantas y las remesas de los paquetes con las
ya secas hacia Barcelona. A menudo las pernoctaciones adquieren protagonismo,
alguna vez aparece el nombre de la posada, pero también lo cuenta cuando la
habitación es improvisada: estaciones de tren, cuevas, refugios de pastor. El
estilo de la redacción es sencillo y alguna vez algo irónico y consigue
transmitir –como dice Pau– el estado anímico del protagonista. En general, se
desespera cuando las plantas están agostadas y ya no sirve de nada
herborizarlas, pero en cambio soporta con cierta estoicidad cuando les cae
algún chaparrón en la sierra que los obliga a regresar a la base, empapados y
con el papel de las prensas inservible para unos cuantos días. Aunque cuando se
encrespa es si las prensas no le llegan a tiempo a los lugares concertados. Les
afectó especialmente la celebración de elecciones generales a finales de mayo,
que se preveían muy reñidas, y en la que los arrieros se quedaron en casa para
poder ir a votar; entonces la llegada de las prensas se retrasó cuatro días, en
los que tuvieron que quedarse más o menos inactivos en Málaga. Del mismo modo,
muestra su preocupación por los gastos que hace, sobre todo si considera que
las plantas colectadas no lo compensan. A lo largo del relato también va explicando,
cada vez con más pesar, como empeoran sus problemas de visión, que incluso le
hacen plantearse abandonar y regresar a Barcelona; evidentemente, la alegría es
total cuando la dueña de la posada de Yunquera consigue curarlo, aunque nos
quedamos con las ganas de conocer el remedio.
 |
| El pinsapar de la Siera de las Nieves hoy día (A. Rivas) |
No
menos de una quincena de plantas, algunas híbridas, llevan epítetos específicos
que honran y recuerdan "aquest home
extraordinari, devot apassionat de la ciència, humilíssim, treballador
incansable, noble, lleial i honrat a més no poder" **.
Enric Gros. Prólogo. p. 7-16. In: C. Pau (1922). Nueva contribución al estudio de la Flora de
Granada. Memòries del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, sèrie
botànica 1(1): 1-74 + X lám. [Disponible en Biblioteca
digital del RJB]
* Carlos
Pau (1916). Contribución al estudio de la flora de Granada. Treballs de la Institució Catalana
d'Història Natural 1916: 195-227. [Disponible en Biblioteca digital del RJB]
** Pius Font i Quer
(1953). Història de dos botànics catalans. Anuari
de l'Institut d'Estudis Catalans de 1953: 21-45.